Réquiem para el doctor Carlos Bantar
14/10/2022

Qué complicada estarán la ética y la ironía que hoy entregaron a uno de sus más sutiles alfiles…
Por Gustavo Sánchez Romero y sus amigos que llevan su huella indeleble por siempre…

Antes que nada, y después de todo, permítame estimado Carlos, anticiparle meridianamente algunas condiciones y condicionantes que enmarcan estas postreras palabras que quieren ser un humilde reconocimiento público a su inmensa figura, en el limbo dorado de mis respetos.

A saber: a) que no me permitiré volcar aquí ningún concepto rimbombante, venal ni complaciente hacia su persona por simple cortesía o por la infausta prescripción de que “la muerte nos hace mejores”; usted no lo merece ni me lo hubiese permitido;
b) seguramente estoy tomando por asalto la voluntad de decenas de contemporáneos que conocieron su particular personalidad a través de su obra profesional cotidiana y vertiginosa, y deberá mostrar usted, al menos pour le gallerie, la lejana cortesía de aceptarlas;
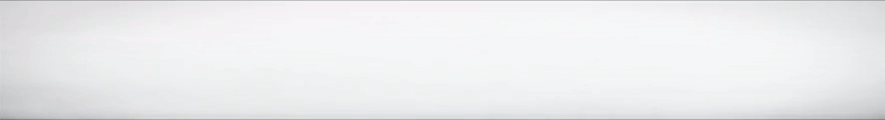
c) esta carta postrera comienza a fluir a las 14. 25 del viernes 14 de octubre de 2022; y una tenue pero persistente llovizna acompasa esta siesta plomiza y dolorosa, y se cierne sobre Paraná como un sentimiento de angustia que sobrecoge a tantos de nosotros y que no hace más que mostrar el inasible legado que ha dejado; y
d) como habrá notado -querido cómplice de atardeceres arremangados y de abrazos tácitos firmados al pie a los que me hizo tanto honor usted y esa pléyade de oportunos seres que no pueden contener las lágrimas- no lo estoy tuteando.
Me dirijo a usted, por la presente, con la circunspección que su profundidad exige. Pero no sólo eso. Estoy ahora ataviado con un oscuro traje azul y una corbata destinada a los acontecimientos especiales. Es que mi madre me enseñó de niño que a los grandes se los pondera en vida y se los celebra en la muerte. Y usted es un grande, un ser que en el singular y pantagruélico remolino de 62 años dejó un reguero de afectos que hoy se presentan como una daga fría hincando la piel trémula a la altura del corazón, ese puto órgano que no dejaba de fibrilarse cada vez que su atribulado mundo se convertía en distancia.

Dicho esto, sirvan estas palabras, entonces, como las dos monedas que se ponían, otrora, en los ojos de los muertos para sobornar al cancerbero que custodia el averno del Dante. No sabemos cuál será su destino, pero confiamos en que Caronte lo disponga en el círculo adecuado. Nosotros esperamos que así sea. No hay un círculo dantesco conocido para quienes pecaron de excesiva ética e ironía, pero seguro habrá un lugar para contener su grandeza, la inabarcable materialidad de su espíritu generoso y amateur.
Se lo diré meridianamente: es usted un alienado del trabajo y eso lo llevó a la tumba. Ya sabemos que nos rebatirá esta acusación con decenas de argumentos por el sólo hecho de ejercitar esa vocación de debatir todo, ampulosamente moviendo las manos y poniendo el cuerpo a la altura del timbre de su voz. Apelará otra vez a la refinada ironía que sólo le es dada a mentes sublimes que cultivaron el don de la anticipación.
Es que usted fue y será terco, obstinado y muchas veces obtuso. Sin embargo, su enciclopédica capacidad analítica y valentía para tomar posición acude en su auxilio todas las veces, lo que nos dejaba siempre en el umbral de cualquiera respuesta.
Es que, si para alguien escribió Hipócrates 2500 años atrás que “quien sólo sabe de medicina, ni de medicina sabe”, fue para usted.
Sabía casi todo y no lo detentaba, lo ejercía. Porque la sabiduría se ejerce, no se detenta.
Se ejerce con humildad y con ese espíritu de socialización que a usted le sobraba. De más está decir que no le alcanzó con ser bioquímico “microbiólogo, eminencia en infectología” –como lo definieron los medios de comunicación con toda justicia- y fue por todo. Y en ese trajín se dejó sorprender por dos grandes infartos, que lo obligaron a regresar con sus artes y petates a su querida ciudad.

Pero claramente no le alcanzaba, porque para recetar dependía de un médico. Y lo que para cualquiera hubiese sido una barrera insalvable, para usted fue un desafío escogido para demostrarle a todos que nada hay más poderoso que la voluntad humana.
Grandulón y ansioso como era, se enfocó en ser médico. Y lo fue. Y su enciclopédico conocimiento le elevó la vara al promedio. Y sabemos que lo disfrutaba. Que su cabeza era un carrusel sin solución de continuidad que no se permitía jugar con la sortija como lo haría cualquier mortal. Claro, pero al señorito no le alcanzó con eso y ahora estaba cursando una maestría en administración hospitalaria.
De seguro nos abofeteará con una respuesta tan visceral como incontrastable si le preguntamos para qué. A todas luces es inocultable que nos hubiese respondido que la salud pública era algo demasiado importante para dejarla en mano de los médicos. Y naturalmente, como casi siempre, tendrá usted razón.
La política no debe corporizar o lotear al Estado, por eso los mejores para dirigirlo son aquellos que sobrevuelan los tiempos y sus hombres con la suficiencia de un cóndor.
De allí que le preocupaba no pecar de ingenuo cuando lo abrazaba el oso de la burocracia institucional.

Mire doctor, permítanos decirle lo siguiente: seguramente se habrá equivocado muchas veces, pero nadie podrá nunca apuntarlo, con el dedo de la indecencia, ya que usted hizo de la ética médica un mangrullo y un púlpito desde donde pudo mirar el futuro y arengar sobre sistemas, protocolos y ateneos. En eso, ni Gregory House lo empardará.
Por eso para todos es una pérdida. Familia, amigos, colegas, pacientes y hasta para sus agoreros. Pero esencialmente es una pérdida para la salud pública.
Usted fue un científico de etiqueta y chancletas, tan etéreo en su sabiduría como mundano en sus formas. Un hombre que entendía su ciencia como una entrega. Una entrega a contado y sin contemplaciones, que llegaba a todas las manos con el sibilante e impiadoso látigo del ejemplo.
Se ocupó siempre por encontrarle el atajo a la burocracia con el simple sello intransferible de hacer personal todos los problemas. Cómo podía terminar de otra manera si cargaba en su cuerpo como un menesteroso con la apendicitis de un vecino, el cáncer de un amigo de un amigo, la irresponsable diabetes del tío de un conocido y en su oceánica memoria guardaba la historia clínica de cada uno que lo abordaba para tener el privilegio de su tan certero como impiadoso diagnóstico.
Usted fue un científico de disertaciones magistrales en las grandes metrópolis, un hablador consetudinario de caminata furtiva en la costanera, y impulsivo de salame y queso en el crepúsculo. Lejos de las etiquetas y sobreactuaciones, entraba todo eso en su inestable humanidad. Convivía la acabada ilustración con la melancolía del infaltable chiste ramplón.

Pero usted necesitaba más. Y es, aunque le duela y nos duela, su condición. Su naturaleza miraba siempre más allá, y su genética de excesos se alimentaba de su propia proyección, de construir esos mundos sobre suelos endebles que amilanaban a cualquier mortal.
…No te habrá de salvar lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora; no eres los otros y te ves ahora centro del laberinto que tramaron tus pasos… le dirá Borges cuando se lo cruce en algún recodo de dónde se encuentre, y tendrá razón.
Porque deberá saber, querido doctor Bantar, que, en su traspaso hacia el imborrable recuerdo, su ausencia parecerá infinita para sus queridas hijas, para su compañera que le señaló los mojones en la niebla, en esos necesarios laberintos por los que su mente brillante se perdía cada tanto. Nosotros, sus amigos clavaremos en la grieta del tiempo un cuchillo con su nombre como salvoconducto a la eternidad. Pero tampoco nos alcanzará.
Pero son la ética y la ironía quienes más llorarán el alfil que acaban de entregar para defender vaya uno a saber qué rey. Para ellas no hay consuelo.
Su saga de excesos intelectuales nos hizo admirarlo. Sus excesos pueriles y mundanos, nos hizo quererlo. Los que nacían de la iniquidad de su ironía y excentricismo, nos llevó a odiarlo. Qué gran destreza le cupo para despertar todos los sentimientos humanos en su arremolinado paso por las personas. Nadie pudo ser impasible o ajeno. Nadie pudo evitar la marca en la piel de su lacerante cercanía.
Nosotros, todos, bebimos, comimos, caminamos, viajamos, discutimos, peleamos, y su presencia fue un bálsamo, una fragua que nos encendió todos los sentimientos posibles. Nos llenó de dudas y nos empujó a ese otro paso necesario. Quién puede arrogarse ese atributo en estos tiempos líquidos.
Su ineludible excesividad lo hizo demasiado para su profesión, demasiado para su querido hospital, demasiado para su provincia; demasiado incluso para nosotros que muchas veces lo miramos con esa pretensión de simetría, como queriendo quedarnos con un poquito de su pérfida ambigüedad, la que siempre dejaba un saldo positivo. Pegá la vuelta Petronillo. El resto quedará como refugio y reservorio.
Por eso estamos en paz. No será fácil entenderá usted, seguir sin usted. Su torrencial ausencia nos augura un silencioso páramo.
Vaya en paz doctor. Ese camino lo llevará donde debe estar. Aquí ha dejado una pátina de su locura que nos hizo a todos un poquito más frontales, más dignos ante la existencia.
Vaya en paz, porque no hay lástima en el Hado; y la noche de Dios es infinita.
