Manes a empresarios: “En momentos de crisis y peligro, es tentador confiar en el alarmismo”
15/11/2020
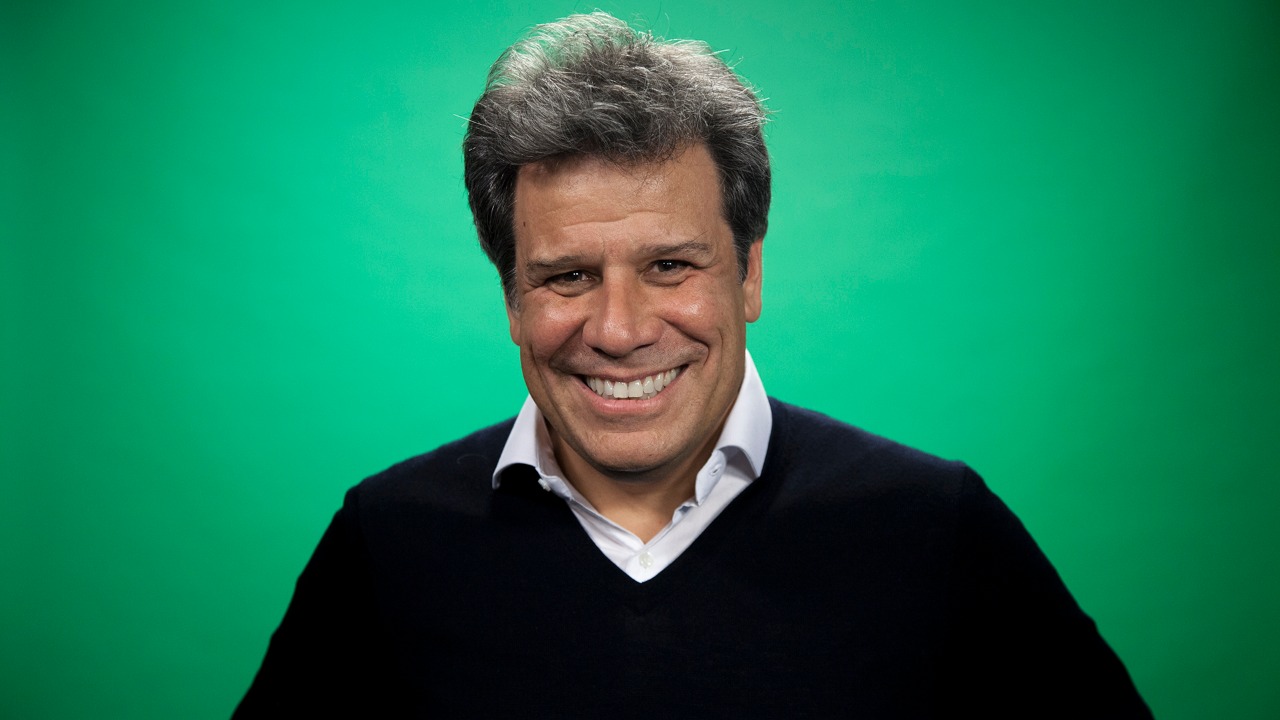
El reconocido neurológo dialogó en exclusiva con DOS FLORINES y planteó las transformaciones que implica la pandemia en los seres humanos, especialmente los argentinos. “Sin un proyecto a largo plazo, la grieta nos mata”, afirmó. Nahuel Amore
Facundo Manes no necesita presentación. El neurólogo, neurocientífico y escritor argentino, de los más mediáticos de los últimos tiempos, prefiere analizar el impacto de la pandemia y los efectos a futuro desde una mirada optimista, alejada de la queja permanente y volviendo a conceptos centrales como la capacidad humana para adaptarse a los cambios. Así y todo, durante sus expresiones, también desliza una crítica rotunda a las políticas públicas que definen el devenir de los argentinos.

“La grieta existe en todos lados. Pero, en países como el nuestro, sin un proyecto a largo plazo, nos mata”, advirtió el fundador del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), quien a pesar de su agenda sobrecargada, accedió a una entrevista exclusiva con DOS FLORINES. En esa línea, para el especialista, la unidad debe apuntar a un objetivo común: luchar por acabar con el hambre y las desigualdades.
En este mano a mano, Manes reflexionó con insistencia sobre varias de las líneas argumentativas en las que suele explayarse donde se lo invite. Resiliencia, liderazgo, educación, ciencia, tecnología y revolución del conocimiento, son los ejes transversales que eslabonan su discurso. De todas maneras, también se lo interpeló por cómo operan estos significantes ante diferencias geográficas y sociales como las de Entre Ríos, que determinan los modos de ser de los ciudadanos en este contexto.

Del mismo modo, el especialista se refirió al interrogante básico que se le presentó a todo el empresario y emprendedor sobre cómo seguir o encontrar una salida ante una crisis inédita. Al respecto, les explicó que “en los momentos de crisis y peligro, es tentador confiar en instintos como el alarmismo, el egoísmo o la información sesgada”. No obstante, para enfrentar estos desafíos, resaltó que “como seres humanos contamos con capacidades como el altruismo, cooperación, el sentido de propósito y la inteligencia colectiva”.
Resiliencia
—Se dice que esta pandemia, como ha pasado en la historia, está trayendo cambios en las sociedades, para bien y para mal. ¿Qué tan optimista y qué tan pesimista es a la hora de visualizar estas transformaciones?
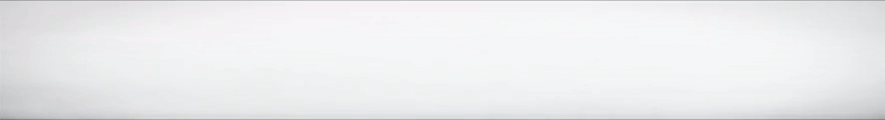
—Yo soy optimista. Creo que de esta pandemia, que nos está haciendo sufrir mucho, podemos salir fortalecidos. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a las adversidades, a las tragedias, las situaciones traumáticas. Ahora bien, en la ciencia se ha estudiado la resiliencia también a nivel social, la resiliencia colectiva.
Las sociedades resilientes entienden que la supervivencia de cada uno está ligada indefectiblemente a la de los demás. Surge un sentido común de propósito y un espíritu de cooperación. Las comunidades se integran y las personas se fusionan en un todo. Ahora bien, tenemos que trabajar para que eso suceda. Necesitamos desarrollar un espíritu colectivo fuerte para poder hacer frente a lo que deje la pandemia y para enfrentar futuras amenazas. Como dije desde el minuto cero: llevará tiempo y sufrimiento, pero le vamos a ganar al virus.
—¿Realmente cree posible que se den estos cambios, en un país tan polarizado, con intolerancias y desigualdades tan marcadas? ¿Cómo se deberán trabajar estos aspectos?
—Claro, sí, como mencioné, soy optimista y considero que vamos a salir todos más fortalecidos y resilientes como sociedad. Es nuestra obligación. Debemos unirnos y generar acuerdos para sacar adelante al país. No podemos darnos el lujo de estar divididos ante semejante crisis. Tenemos que dejar de lado la grieta, que solo nos hace más ignorantes. La grieta existe en todos lados. Pero, en países como el nuestro, sin un proyecto a largo plazo, nos mata. Es hora de hacer a un lado las diferencias y luchar por acabar con el hambre y las desigualdades. Tenemos que apostar por la revolución del conocimiento.
—Insisto, ¿cómo analiza estos cambios en una Argentina tan heterogénea? ¿Cómo se plasmarán las diferencias en las grandes urbes respecto de los pueblos pequeños de provincias como Entre Ríos, incluso teniendo en cuenta diferencias dentro de las mismas ciudades?
—La pandemia nos afectó a todos, en diferentes momentos, pero se expandió por todo el país. Considero, como dije, que tenemos que aprender a trabajar en equipo y vernos como un todo. Tenemos que dejar de lado los enfrentamientos. Una crisis de estas proporciones no debería enfrentarnos entre nosotros. Es inviable que absolutamente todo se convierta en una lucha de facciones, plagada de falsos dilemas. Debemos ser generosos, inteligentes, dejar de lado los viejos modos que nos dividen para poder encaminarnos hacia un rumbo diferente en el que podamos generar acuerdos sobre el país que queremos ser. Debemos de una vez por todas ponernos a trabajar en la educación, la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Allí están las claves para el desarrollo del país. Porque en Argentina probamos todo; lo único que todavía nos falta transitar es uno de los caminos clave para el crecimiento sostenido: invertir estratégicamente en ciencia, tecnología e innovación y construir puentes más sólidos entre conocimiento y producción de manera que esta inversión tenga un impacto real en el bienestar de nuestra población.

Sentimientos y emociones
—De cara a la pospandemia que comenzamos a transitar, ¿qué sentimientos y emociones cree que desarrollarán o fortalecerán los seres humanos, en especial los argentinos, por la forma en la que se gestionó este contexto?
—Como vengo diciendo, tenemos que fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. La pandemia generó una crisis global en la salud y en la economía. Nuestras rutinas se vieron trastocadas por completo, generándonos angustia, miedo y ansiedad. Tenemos que prepararnos para evitar una segunda pandemia de enfermedades mentales como consecuencia del estrés que enfrentamos a lo largo de todos estos meses. Por eso, necesitamos que se implementen políticas psicoeducativas. Necesitamos una estrategia a gran escala que considere la importancia de preservar y potenciar el desarrollo integral de todas las personas. Necesitamos cuidar la salud mental para poder continuar con nuestras vidas, para poder reimaginar el país y llevar adelante esa gran tarea. Además, tenemos que advertir que así como de las crisis puede surgir un sentimiento de unión, también puede despertar lo contrario: sentimientos egoístas, más intolerancia e individualismos. Por eso, tenemos que trabajar en conjunto para que esto no suceda y para que la sociedad viva una resiliencia colectiva. Ser mejores o peores después de este trauma global depende de nosotros.
—Por momentos, en la cotidianidad diaria, la cuarentena implicó para muchas personas una pérdida de expectativas y horizontes de hacia dónde ir. ¿Estas experiencias cómo repercuten en las personas? ¿Generarán un efecto a futuro?
—Como mencioné, la pandemia y la cuarentena nos obligaron a abandonar nuestras rutinas. Tener que cambiar nuestras actividades y acostumbrarnos a nuevas actividades nos produjo fatiga mental, un gran cansancio. Entonces nos sentimos abrumados, tenemos poco poder de concentración. Y es absolutamente esperable en estas condiciones. En un estudio realizado en Argentina por Fundación Ineco, a los setenta y dos días promedio del inicio de la cuarentena, se observó que la fatiga mental era el factor más importante para explicar sentimientos de ansiedad y síntomas de depresión de las personas. Es importante evitar que esto tenga consecuencias que se extiendan en el largo plazo y se tornen crónicas. Por eso, como quizás me habrán escuchado decir a lo largo de estos meses, tenemos que entender a la salud mental como un todo integral e indivisible. No se puede separar nuestro bienestar mental de nuestro bienestar físico.
Tecnología y educación
—Usted ha sido un crítico del uso excesivo de la tecnología, sin embargo fue el nexo posible para mantenernos conectados ante las restricciones físicas. ¿Qué parámetros o criterios habrá que definir en pospandemia para encontrar un equilibrio, sobre todo con los más jóvenes?
—Es cierto. La cuestión es que yo también siempre destaco las ventajas de la tecnología y cómo nos permitió, por ejemplo, avanzar en la ciencia y en la medicina, mejorando la calidad de vida de las personas a través del diseño de nuevos tratamientos a las enfermedades. El problema no es la tecnología sino el uso que hacemos de ella.
Por eso, al mismo tiempo que valoro la tecnología y reconozco que fue una herramienta fundamental para mantenerse en contacto con los seres queridos, y para muchos, para continuar con sus trabajos, también es necesario advertir que puede generar estrés. Muchas veces, estamos trabajando en la computadora mientras miramos televisión o escuchamos música y estamos pendientes de las redes sociales, los mensajes de texto, correos electrónicos o alertas de noticia en el celular. Esto, que solemos llamar “multitasking”, deteriora nuestro rendimiento y baja los niveles de atención porque nuestro cerebro, como cualquier sistema de procesamiento de información, tiene capacidades limitadas. Entonces cuando hacemos varias cosas a la vez, impactamos en nuestra atención y en nuestra memoria de trabajo. En consecuencia, cometemos más errores y nos distraemos fácilmente. Además, el uso no moderado de internet, y las redes sociales puede generar ansiedad y dependencia. Por supuesto, una vez más, que no son culpables las herramientas, sino el uso que hacemos de ellas.
En el caso de los niños, las niñas y los adolescentes tenemos que prestar especial atención porque su cerebro está en desarrollo. Entonces, en ellos el autocontrol se encuentra entre las habilidades en desarrollo, por lo cual somos los adultos quienes deben ejercerlo cuando estos usos se transforman en excesivos. Como padres, debemos conversar con ellos sobre el uso de la tecnología y acordar, por ejemplo, horarios y usos moderados.
—Durante estos meses de restricciones, la educación no fue un servicio esencial y quedó en evidencia la brecha digital de los alumnos para continuar su formación. ¿Es posible recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo?
—La educación debe ser siempre nuestra prioridad. La cuarentena hizo que las niñas y los niños también alteraran sus rutinas. Hoy las consultas profesionales de familias y docentes tienen que ver con que existe un tremendo aburrimiento, una resistencia absoluta a conectarse a las plataformas, cansancio extremo y falta de motivación. Las estrategias educativas, virtuales o presenciales, deben buscar maneras novedosas de motivar a los estudiantes nuevamente. Además, muchos niños y niñas manifiestan emociones relacionadas al miedo a salir del hogar o a compartir con otras personas. Es importante estar preparados para brindar ambientes y herramientas para enseñarles a cuidarse, ayudándolos a reducir el temor al contacto con otros y al contagio. Esta pandemia ha venido a reforzar algo que ya sabíamos: que los maestros y las maestras son la pieza clave de toda comunidad. Son, y deben ser siempre, personal esencial de nuestro entramado social. Así como una videollamada nunca reemplazará un abrazo, las clases a distancia no reemplazarán nunca por completo el vínculo presencial. Y, si bien la virtualidad ha sido un gran aliado para sostener la educación, sabemos que existen dificultades de acceso a la tecnología y a la conectividad. Sumado a esto, hay una gran diversidad en relación a las herramientas con las que cuenta cada familia para asistir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, indiferentemente de si los niños se conectan virtualmente o reciben guías de trabajo en papel. Por todo esto, es urgente trabajar en cerrar la brecha que hoy hace la diferencia entre poder o no educar y educarse.
Lo repito, la educación debe ser nuestra prioridad siempre. Debemos cuidar el cerebro de todos los niños, niñas y niños de nuestro país porque representan la riqueza más preciada de cara al futuro.

Salida a la incertidumbre
—La palabra incertidumbre se consolidó en pandemia y pareciera que los argentinos somos especialistas en gestionar la falta de certezas. Ahora bien, ¿desde dónde vendrán las señales para generar nuevas certidumbres? ¿Bajarán desde las políticas públicas o hay posibilidad de que la sociedad también genere sus certezas?
—Todos tenemos que trabajar en equipo. Las autoridades tienen que brindarnos información confiable y transparente sobre los pasos a seguir, y deben tener una respuesta empática con la población que ha hecho un gran esfuerzo y que está sufriendo hace meses. Ahora bien, las crisis requieren de la voluntad colectiva de ayudarnos unos a otros. Tenemos que generar ese espíritu cooperativo para salir adelante. Nosotros, entre tanta incertidumbre, tenemos la oportunidad de pensar y planificar la Argentina desarrollada e igualitaria que queremos ser.
—¿Qué le dice a los empresarios y emprendedores entrerrianos que aún subsisten con mayores angustias? ¿Cómo deberán gestionar el tiempo ante un país con ansiedades a flor de piel, que busca una salida, sobre todo económica?
—Son momentos muy duros, muy difíciles. Pero yo tengo la certeza de que vamos a salir adelante y vamos a salir fortalecidos. En los momentos de crisis y peligro, es tentador confiar en instintos como el alarmismo, el egoísmo o la información sesgada. Pero como seres humanos contamos con capacidades como el altruismo, cooperación, el sentido de propósito y la inteligencia colectiva. Esto es lo que nos permitirá enfrentar esta pandemia y la crisis que vivimos.
—¿De qué modo los líderes deberán intervenir para ser protagonistas de esa salida en nuestro país? ¿Cómo podrán llegar a todos los sectores sociales?
—Primero, los líderes, como ya mencioné, tienen que ser empáticos con las personas, que hace muchos meses que viven angustiados y con estrés. Además, muchos han perdido a seres queridos en esta pandemia. Tienen que actuar responsablemente y con humildad. Deben ser conscientes de que muchos ciudadanos y ciudadanas están hoy viviendo en la pobreza, que muchos han perdido su trabajo o recién en estos últimos meses han podido volver a trabajar y hoy tienen que enfrentar numerosas deudas. Y además, no solo los líderes de todos los sectores, sino todos debemos unirnos porque esto no depende de un puñado de personas. Debemos todos los argentinos unidos tomar de una vez por todas cartas en el asunto. Se trata de que todos nos comprometamos para sacar al país adelante desde el lugar que a cada uno le toca ocupar. Se trata de bregar por la educación, el conocimiento, por lograr una Nación equitativa.
