Políticas económicas; una cuestión de redistribución
15/12/2019
Mg. María Laura Bevilacqua – Instituto de Economía y Sociedad – Facultad de Ciencias de la Gestión – Uader
En los primeros tres días de gobierno se dieron a conocer aquellas políticas iniciales (y no únicas) que se basan en un plan de Martín Guzmán que busca sobrellevar la crisis económica actual en la que se encuentra inmersa la República Argentina.
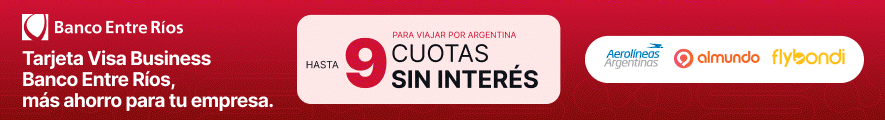
Particularmente, a la fecha, se ha anunciado una readecuación en el esquema de retenciones a las exportaciones agropecuarias, la posibilidad de un desdoblamiento cambiario (con un dólar turista diferencial y que no queda comprendido en el actual cepo) y una tarjeta alimentaria para las familias en condición de vulnerabilidad.
A priori, podemos dividir estas políticas en dos grupos: las dos primeras (retenciones y dólar turistas) enfocadas en preservar dólares para el pago de la deuda externa. Por un lado, incrementando la recaudación y al mismo tiempo deteniendo o desalentando las vacaciones en el exterior con el fin de evitar disminuciones en reservas. En cambio, la Tarjeta del Banco Nación busca contener la situación interna social recesiva, y a la vez incrementar el consumo con esta inyección de liquidez hacia esos sectores que hoy no llegan a obtener los alimentos de la canasta básica.

Decisiones.
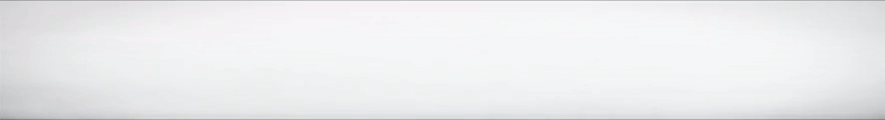
Ahora, como siempre… se toma una decisión económica y hay sectores que en una primera instancia se verán beneficiados y otros perjudicados. Se aclara que es en una “primer instancia” porque ese análisis es sobre el primer impacto o shock que genera la política en si misma. Pero cualquier analista económico conoce que siempre se deben tener en cuenta aquellos efectos posteriores que se prevén que se presentarán con posterioridad a ese shock inicial. Es decir, que siempre debemos analizar los efectos en el mediano plazo (no utilizo el largo plazo, porque como diría Keynes, en ese momento estaremos todos muertos).
Para ejemplificar que las cuestiones distan de ser simple, tomaremos el caso de las retenciones, una medida que de diversos sectores (que tienen voz) se sintieron tocados y salieron al cruce.
¿Es tan simple como decir es bueno o es malo? Se entiende que el efecto inmediato es una disminución en lo percibido por el sector, pero ¿realmente es perjudicial para el funcionamiento económico? Aquí debemos analizar diversas aristas.
La primera es que el esquema impuesto por el gobierno anterior fue de suma fija: 4 pesos por dólar, el cual fue impuesto cuando la divisa cotizaba a 38 pesos por dólar. Si bien el cálculo simple nos daría una retención mayor a 10%, el dólar percibido por los exportadores es menor y esa alícuota alcanzaba a 9%. Lo que se decretó en esta oportunidad, fue una readecuación. Dado que por las devaluaciones dicho impuesto se fue licuando y si bien esto beneficiaba al sector, debemos pensar que el incremento del tipo de cambio también los beneficia y el efecto ajuste de cualquier devaluación es el sector asalariado. Es decir, el campo licuaba sus impuestos y el asalariado se convertía en la variable de ajuste porque es el único sector que no logra reacomodar sus ingresos.
Asimismo, hasta resulta extraño utilizar impuestos fijos en procesos inflacionarios y devaluatorios, por lo cual se debe dejar en claro que aquí se realizó lo que en épocas del macrismo se denominó un sinceramiento. En este sentido, el senador De Angeli, que considero una alícuota razonable por aquel entonces deberá comprender que estamos hablando de la misma alícuota y al tratarse de un sector exportador, sus costos y beneficios aumentan al son del incremento del dólar.. ¿Por qué no los impuestos?.
Efectos.
La soja, particularmente, sigue el esquema conteniendo su piso del 18%, este diferencial se presenta por los conocidos efectos secundarios o externalidades que provoca el cultivo. Si bien en una época generó ingresos extraordinarios de divisas (y esto lo convierten en su bandera) no debemos dejar de lado los destrozos y pérdidas que genera en el medioambiente y otras cuestiones que se alejan de mis reflexiones económicas pero que se necesitan ser evaluadas por grupos interdisciplinarios de expertos y determinar en términos económicos los costos sociales en que incurre un territorio. Si esos costos no son incluidos, el bien puede estar generando beneficios extraordinarios pero a costa de dejar pasar esos costos implícitos, invisibilizados, y que se los apropia el productor.
Otro tema a saber es que el esquema de retenciones es para productos que salen del país sin valor agregado. Cualquier libro de desarrollo nos indicaría que estamos en el camino correcto si desincentivamos exportaciones agro (que en la matriz entrerriana aporta más del 50%) y tratamos que esos granos se conviertan en productos más sofisticados, esto se da en el proceso de industrialización que es el principal camino para generar empleo de calidad. Por lo cual, el campo debe de dejar de leerse como un sector autónomo, sino que es momento de sentarse a la mesa y buscar alternativas de industrialización, buscar salidas con otros sectores y con el acompañamiento del gobierno, que aunque lo nieguen, no desconocen que siempre lo han tenido.
Antinomias.
Asimismo, y como reflexión final debemos salir del antagonismo que nos caracteriza como sociedad y entender por ejemplo que las medidas económicas no son per se buenas o malas, sino que por el contrario siempre deben ser analizadas en su contexto, el cual se define por la temporalidad (momento en el cual se toma la decisión) y la espacialidad (lugar donde es tomada esa decisión). Es decir, no es lo mismo tomar medidas en Argentina 2003 (contexto de entrada de divisas por la revalorización del precio de los bienes que exportábamos) que tomar decisiones en Argentina 2008, cuando una crisis internacional afectaba a todas las economías del mundo. Hoy estamos en Argentina 2019, contexto internacional turbulento dado que existen desequilibrios internacionales y por ello países como Estados Unidos decide proteger su industria y revertir el periodo de deslocalización de sus empresas utilizando mano de obra de países como China.
Asimismo, a nivel interno, la Argentina presenta muchos meses de recesión económica acompañado de una alta inflación, lo que se denomina estanflación. Dicho termino fue acuñado en el año 1965 cuando la economía británica se enfrentaba a las dos consecuencias económicas más temidas: la recesión con inflación. Sumado a los pagos de deuda que se deben realizar, es por ello que el plan incluye contención de salida de reservas e inyecciones al consumo interno, lo cual es una política de transición necesaria para reactivar el estado. Si las mismas funcionan, todos los argentinos nos veremos beneficiados.
