Pasivos… al fondo
11/12/2020

Por Sergio Dellepiane – Docente
El sistema de la Seguridad Social en nuestro país, función indelegable del Estado en su conjunto; ha sufrido y, a juzgar por nuestro pasado reciente, seguirá sufriendo, tantas modificaciones como complicaciones, sacudones y temporales, atraviese nuestra frágil condición económica nacional.

Una de las estructuras más vapuleadas, desde el retorno a la democracia en 1983 hasta nuestros días, es la conformada por la movilidad de los haberes jubilatorios.
La persistencia de la inflación, la permanencia de los problemas fiscales, las dificultades manifiestas para obtener recursos genuinos, la creciente informalidad laboral acompañada por el descenso manifiesto de la empleabilidad formal y registrada, sumados al voluminoso empleo público y a la demagógica decisión de incorporar al sistema a personas sin los aportes legales exigidos para formar parte del mismo, más todos los privilegios imaginables y otros no tanto, han tornado insostenible cualquier atisbo de ordenamiento y de cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por el estado para con la población pasiva.

Tal criticidad vuelve imperiosamente necesaria, afrontar maduramente; sin condicionantes político partidarios o ideológicos de barricada, el debate; integral y profundo, serio y responsable, de un nuevo diseño e integración de los sistemas previsional e impositivo argentino.
La discrecionalidad en la distribución y asignación de los recursos ha sido la característica sobresaliente de todos los gobernantes que hemos sabido elegir.
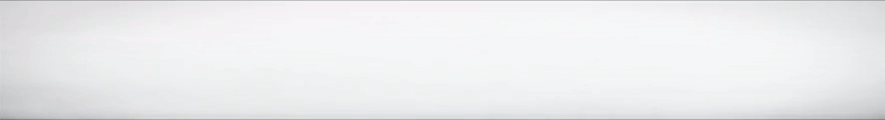
Resultados.
El único resultado reconocible y palpable ha sido el de la reducción sostenida y sistemática del poder adquisitivo de quienes, por derecho propio, integran el sistema de seguridad social nacional.
El acceso a jubilaciones y pensiones móviles está contemplado en nuestra Constitución Nacional como una de las garantías expresadas por el artículo 14 bis.
Durante las últimas tres décadas hubo, para el régimen general, tres fórmulas de movilidad establecidas por leyes. Sin embargo, a cada una de ellas les llegó el momento en el que el gobernante del momento decidió que no se podía continuar dando cumplimiento a lo legislado y vigente, por lo que modificó las reglas de juego (algo que se ha convertido en deporte nacional de la política). Una fue derogada en 1995, otra en 2017 y la última fue suspendida a fines de 2019.
¿Qué variables considerar para que las retribuciones asignadas resulten satisfactorias y sobre todo mantengan el poder adquisitivo de los beneficiarios, independientemente de la inestabilidad consuetudinaria de las variables macroeconómicas subyacentes?
En mi criterio: inflación, promedio de salarios registrados y recaudación tributaria no deben ausentarse.
Su combinación y proporcionalidad constituyen la cuestión de fondo.
Recurrir a la inflación como referencia permite dar respuesta al objetivo de mantener el poder adquisitivo de los haberes que se perciban.
El factor salarial se vincula con la meta de mantener la relación que lo que se recibe en la etapa pasiva mantenga congruencia con los ingresos laborales que los originaron.
Lo que debe quedar firmemente anclado, de una vez por todas, es que la movilidad debe mantener en el tiempo el carácter sustitutivo de la remuneración que le dio origen.
Resulta riesgoso, y en mi opinión inconsistente, incorporar como factor de cálculo a una parte o a la totalidad de la recaudación impositiva, ya que el índice que la incluya, se volverá muy sensible y dependiente de las decisiones que cada autoridad gobernante tomo sobre la política tributaria, y de la distribución efectiva, pero siempre discrecional, que haga de dichos fondos.
El cálculo electoralista aparecerá invariablemente, como telón de fondo, alejado de las vicisitudes y necesidades de quienes dependen de los recursos de la seguridad social.
Crucialmente importante se torna la decisión de definir a quienes les corresponde dar cobertura.
Problemas.
La elevada tasa de informalidad en cuanto a actividad económico/productiva; la decisión vía moratorias varias, de incorporar la modalidad de prestaciones semi contributivas y la extensa lista de regímenes de excepcionalidad, complican la sustentabilidad de un sistema que se muestra frágil, limitado, pero sobre todo, perimido.
Cada decisión política sobre el particular, se ha tomado, mirando más a la tribuna que a los propios jugadores interesados y a la reglamentación vigente. Prima lo políticamente conveniente antes que las recomendaciones vertidas por la Corte Suprema de Justicia.
Siempre el QUE, nunca el COMO se financiarán las obligaciones que se prometen a diestra y siniestra, pero que rara vez verán la luz de las concreciones efectivas. Invariablemente “pasan cosas” que inviabilizan las mejores intenciones, pero que permanentemente perjudican a quienes se pretende beneficiar.
Todo deriva, una y otra vez, en judicializar los conflictos. Pierde el conjunto.
Mientras tanto, la cuestión de fondo, el incumplimiento sistemático de lo legislado, las alteraciones de los pactos refrendados y la discrecionalidad en la distribución de los recursos económicos prometidos, modificados según sople el viento político del momento, siguen presentes y más vigente que nunca.
Es lo que hay. Por mucho tiempo.
Coincidimos con Séneca:
“Prefiero molestar con la verdad, antes que complacer con la adulación”.
