Para el Observatorio de la UCA, “nos estamos resignando a la pobreza estructural”
30/03/2019
Según el director de Gestión Institucional del organismo no se aborda integralmente el problema de la pobreza. Gustavo Sánchez Romero
Juan Cruz Hermida es el segundo del Observatorio de la Deuda Social Argentina y el hombre que se encarga del proyecto de extensión de la Universidad Católica Argentina que pretende la sensibilización de docentes y alumnos de la Casa de Estudios, el involucramiento en las villas a partir de brindar servicios legales, psicológicos y pedagógicos a los sectores vulnerables, apostar a una mayor institucionalidad en los barrios vulnerables y el compromiso de las cátedras con el contexto para que “bajen” a la difícil realidad. Según dice el licenciado en ciencias políticas, las experiencias en Buenos Aires y Rosario han sido satisfactorias y ahora buscan abrir las puertas de la sede Teresa de Ávila de Paraná a barrios como Mosconi y Anacleto Medina. Estuvo en Paraná días atrás, justo antes del anuncio del Gobierno Nacional donde los datos oficiales del Indec volvieron a elevar los índices de pobreza al 33 %, y la ocasión se prestó para analizar conceptualmente el fenómeno donde el pesimismo y el escepticismo se apoderan de casi todos.

“Estamos trabajando desde el Observatorio en la parte social, buscando complementar la parte de los números de la investigación, y con otra pata en el terreno, con la Universidad Católica tratando de dar respuestas, en la práctica. Esto comenzó en 2010 con Jorge Bergoglio a proyectos a partir de necesidad y urgencias de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Después seguimos con Rosario y ahroa estamos con Paraná tratando de fortalecer y articular desde la experiencia las necesidades locales.
Dice Hermida que de lo que se trata es que de institucionalizar el concepto en la formación de los futuros graduados y en el compromiso de los docentes. En definitiva, la pobreza sigue siendo el eje.

VISIBILIDAD.
-El Observatorio logró visibilizar esa cruda realidad que ustedes buscan abordar en los barrios; ¿Hoy cuesta menos publicarlo pero más abordarlo?
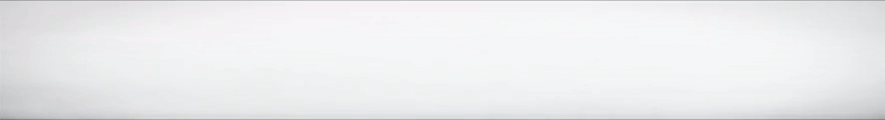
-Eso es verdad y esa es la función del observatorio. Hay pedidos de gente que nos dice porqué no tienen políticas de Estado a partir de lo que sale de los datos y las series estadísticas. Sería un error. En el momento que el Observatorio se involucra deja de ser imparcial y pierde su esencia, porque formás parte de una visión y de un grupo crítico que estará atrás. Se demostró que lo mejor es ser lo más imparcial posible, y eso fue lo que permitió y permite tener una suerte de caja de cristal en cuanto a la credibilidad de la población y las instituciones.
-Da la sensación que cuánto más difícil era publicar esta información más fuerte se volvían y más respeto generó en la sociedad civil. ¿El Observatorio no está perdiendo fuerza simbólica?
-No creo. En su momento, al no haber datos oficiales del Indec, todo el mundo esperaba la información del Observatorio, y si bien el gobierno criticaba y no le gustaba, también miraba y estaba pendiente de esos datos porque era la única información que había. Hoy sigue siendo fuente de consulta y si bien no está tan en el tapete como algunos años atrás, los empresarios, sindicalistas, instituciones, municipios piden informes específicos. Sigue siendo referente en la generación de información.
-Los datos oficiales del Indec no hacen más que profundizar la tendencia y sobreviene el escepticismo. ¿Ustedes alertan sobre esto?
-Sí, se profundiza y nosotros le dijimos al gobierno de Cambiemos en su inicio que si no hay una mesa integrada con distintas organizaciones sociales, empresariales y políticas es muy difícil que Argentina logre una salida a esta crisis social tan grave, independientemente del gobierno que esté de turno. Es una pobreza estructural que se ubica en el 25 % (los datos del Indec la ubicaron por encima del 32 % esta semana para el últimos semestre de 2018) y es la base de la pirámide que es muy fuerte, porque ya está arraigada, se convirtió en cultural. Deja de ser esa pobreza que se mide por ingreso. Es una pobreza multidimensional que está atravesada por ese 25 % y que incluye el acceso a la vivienda, los servicios básicos, la educación, seguridad, los valores subjetivos, si tiene proyecto a mediano plazo, y este segmento no los tiene. Entonces cuando pasa esto queda muy alejada del hecho, sin perjuicio si recibe o no recibe un plan social. Y no importa ya si el plan es mil, diez mil o cincuenta mil pesos, para exagerar. A la pobreza hay que abordarla desde otro lado, y eso hoy no está en las políticas públicas. Hoy tenemos un 32 % de hogares en el país que recibe asistencia directa del Estado y eso no cambia nada. Los gobiernos fueron incrementando esto y no importa si es el kirchnerismo o el macrismo y la situación se mantiene.
EDUCACIÓN.
-¿Dónde advierten en la práctica que esta pobreza estructural en el país afecta más fuertemente a las personas?
-Hay como un estancamiento, una dejadez, una suerte de desidia donde todos se van acostumbrando. Hay una especie de resignación. Esa sensación que desde el Estado aparecerá algo o mucho con subsidios, no importa, y esa es parte de la degradación subjetiva de la persona, y está pendiente que alguien le tire un billete, y no puede lograr salir de esa estructura.
-¿Esta resignación viene acompañada de olvido de parte del resto de la sociedad?
-No sé si olvido. Debe estar acompañada de políticas que impliquen abordaje integral de la persona. Por ejemplo: si los jóvenes o chicos tienen que hacer 20 o 30 cuadras para ir a la escuela más cercana y no tienen dinero para hacerlo, le aparecen dificultades que lo alejan del sistema educativo y ese alejarse –por más problemas que tenga hoy el sistema educativo- termina con el joven en la delincuencia. Si está en la escuela -no importa hoy tanto si es de calidad o no- es lograr que pueda comer, interactuar… pero eso no está bien. Debería estar en la escuela recibiendo herramientas que le permita proyectarse humana y profesionalmente.
-¿Y hoy no está pasando eso?
-No, no está pasando eso. Y estamos lejos. Si hablamos del Gran Buenos Aires estamos viendo un crecimiento grande de la demanda de gente en estos lugares si se parecen más a comederos que a espacios educativos. Y si bien esto lo advierte el Observatorio, está estudiado por distintas consultoras que ven que el tema de la educación conlleva hoy una incongruencia muy importante. La mayoría de la gente dice en las encuestas que la educación argentina es muy mala, pero cuando le preguntás por la educación de sus hijos te dicen que es buenísima. Te choca ver esta contradicción. Esto incluye a todos los sectores sociales. Hoy no terminamos de reclamar por educación en tecnología, robótica, idiomas, porque si no estás afuera, y no lo terminamos de reclamar. Deberíamos estar reclamando como sociedad con mucha fuerza.
VALORES.
-Lo paradójico es que hoy tenemos el presupuesto más alto desde hace varios años y el deterioro no se detiene…
– SÍ. Más del 6 % del PBI y parece que no alcanza. Si mirás que las escuelas donde explotó el gas en la localidad de Moreno todavía no han podido se restablecidas. Son como 10 escuelas donde todavía los chicos no van a la escuela. Es clave porque los chicos no tienen esta herramienta básica. Hay personas que viven en una villa, colgado de la luz y el cable, pero sus hijos van a escuela privada, porque prefieren considerar que hay un diferencial. Es un tema para mucha gente los paros, los conflictos de la escuela pública. También es cierto que en la villa hay de todo. Hay sectores que priorizan vivir cerca del centro porque pagan menos transporte, y allí aparecen los dos grandes negocios de las villas; el narcotráfico por un lado y el inmobiliario por otro.
-Con ese nivel de informalidad no se encuentra un Estado conteste.
-En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos años, encontró niveles de intervención de parte del Estado. De distinta manera porque son temas complejos. En la villa de Retiro se hicieron grandes obras, pero hay que ver cómo eso interactúa con la cultural barrial. Hay que ver cómo se integra. En la villa Rodrigo Bueno se hizo una experiencia interesante y hay que ver cómo sale. A 15 cuadras del Puerto Madero, 1000 familias censadas, 600 pasan a 11 edificios, y van a reformar lo que es el casco histórico de Rodrigo Bueno para que mejore la infraestructura. Pero se necesitará educación, salud, etc, y desde la UCA estamos viendo cómo abordar el tema para que ese traslado de familias sea útil y armónico. En Paraná vienen trabajando en dos villas (Mosconi y Anacleto Medina) con servicio de consultorio jurídico y la idea es fortalecer con psicología y psicopedagogía, y la parte de economía con microempresas, para los chicos de escuela secundaria, con herramientas básicas de plan de negocios.
ACCIONES.
-Eso va a acompañada de una acción evangelizadora?
– Esa acción evangelizadora debería estar en la clase, en la atención del administrativo, en todo, pero no es una visión pastoral de ir a evangelizar. No creo en eso. Nosotros nos nutrimos allí, y si bien uno puede aportar es un intercambio muy enriquecedor para nosotros.
-¿Cuándo vuelven a medir en Paraná?
– En julio, agosto y septiembre.
-¿Son pesimistas?
-No quiero hablar de pesimismo. Pero el año pasado, en julio, la medición, antes de la devaluación, y ya teníamos un 32 o 33 %, que es lo mismo, veíamos el efecto de la inflación en la vida de las personas y ahora en marzo los datos oficiales fueron altos. Y eso midiendo datos de ingresos; cuando medimos con paradigmas multidimensionales en algunos casos vemos como la clase media cae. Depende el barrio donde vivís. Si el colectivo pasa a menos de 10 cuadras, ya es un tema.
