After life, el periodismo más allá de la pandemia
26/04/2020
Por Gustavo Sánchez Romero – Editor de Dos Florines
Debo reconocer una gran incapacidad para mantenerme pasivo frente a algunas actividades durante un lapso prolongado. No me es dado ese equilibrio. Soy de los que aprietan el botón del inodoro antes de terminar; de los que prefieren las peleas que se definen por knock out; de los que estacionan en la línea blanca por dónde cruzan los peatones mientras espera el verde del semáforo… en fin. Esta inestabilidad me define. Tengo para mí que allí reside el motivo por el cual no miro series televisivas. No soporto la continuidad infinita, la sucesión de un hilo argumental en el tiempo y se me figura ser víctima del Síndrome de Estocolmo a manos de un guionista. No las miro aunque me desagrade quedar fuera de la socialización que nace saber qué sucede en La Casa de Papel, The Walking Dead, The Game of Trhones y el millar que tienen en oferta las distintas plataformas hoy día.

Sin embargo, sí he visto una. El día que adquirí Netflix se promocionaba una serie de apenas seis capítulos y tenía una condición irresistible; estaba hecha en Inglaterra y en la imagen aparecía Ricky Gervais, un actor de culto que se animaba a dirigir. Así me dejé atrapar por seis segmentos de media hora y After Life parecía hecha a mi medida, con la seducción de la ironía inglesa en el cine.
Gervais encarna a un periodista, único en la redacción de un deficitario matutino de un casi desolado pueblito inglés que cuenta con un director -su cuñado-, un patético fotógrafo que obtura una humilde camarita doméstica, una administrativa y una cuarentona ostentosa que vende publicidad.

El personaje ha perdido a su esposa Lisa de un cáncer y ella ha tomado la precaución de grabar un video en su postrimería donde le deja una especia de guía para su vida sin ella, junto a un perro melancólico al que pasea todas las mañana. Su ausencia es el eje de toda presencia. La trama gira, como único tema, en torno a la pérdida del personaje central y en su derredor todo el elenco oscila al ritmo de su zozobra existencial y la incapacidad, siquiera, de acometer el suicido que tanto desea. Una obra que habla sobre un rosario de seres perdedores, anodinos, grises y bucólicos, con un periodista sin alma debe cumplir con cubrir como noticia principal el cumpleaños 100 de una vecina a quien la reina envió un diploma, un alunado que dice tener relaciones con un fantasma, un anciano que por años arrojó sus cartas en un buzón para caca de perros y un sinnúmero de situaciones surrealistas sin interés que encabezarán la portada del día siguiente.
Este viernes se subió la segunda temporada con otros seis capítulos breves: After Life, más allá de mi mujer. Me dejé llevar algunas horas en la continuidad de esta obra de arte con un complejo mensaje, con formato sencillo e incomparable magia en la narrativa.
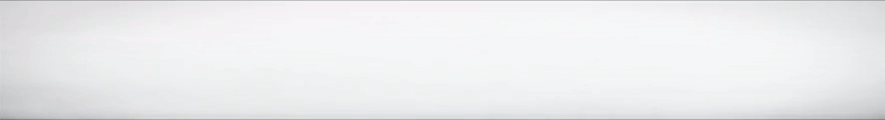
Metáfora.
Este relato se asimila por estos días en una metáfora lisa y llana de la situación del periodismo en medio de una pandemia que cada vez se presenta más que irreductible para el futuro de esta profesión, tanto en lo conceptual de esencia como en lo material de su financiación.
Los medios de comunicación se encontraban antes de la irrupción del Covid19 ante una verdadera crisis multicausal. Desde los grandes medios escritos o electrónicos amenazados ante las nuevas plataformas virtuales que hacen estallar las culturas y el rol de los públicos; hasta los pequeños medios de pueblos donde las redes sociales invaden la cotidianeidad.
Esta crisis comprende a la generación de contenidos dinámicos y adecuados a las nuevas exigencias; hasta el desplazamiento de los fondos que los financian, buscando acomodarse en aquellos espacios donde mayor impacto puedan obtener. Los fondos disponibles de los Estados y de las empresas no se mueven con la misma velocidad ni aspiran obtener los mismos resultados; cada uno refleja el espíritu de quién lo dispone al mercado publicitario.
En materia de contenidos, los medios de comunicación han (hemos) quedado atrapados en una encerrona producto de la extensión generalizada del Coronavirus como tema totalizador, aun cuando los especialistas aconsejan a las personas diversificar su consumo cultural con el cine, los deportes, el arte y aquella programación más distractiva en un contexto de confinamiento y nula vinculación social.
Si bien la actividad periodística quedó excluida en el primer decreto presidencial del aislamiento preventivo y obligatorio, en marzo, y cumpliendo un riguroso protocolo, a los profesionales de los medios se los impuso como pieza clave dentro de las necesidades de la continuidad normal de la vida de los argentinos.
Enhorabuena. Sin embargo, con la actividad cultural inmovilizada, tanto como la deportiva, religiosa, social; con la economía funcionando en un 80 % y con los actores de los poderes del Estado asomando apenas la cabeza por las ventanas de sus domicilios, se produjo un embudo periodístico del cual los medios no han (hemos) podido prescindir.
A casi dos meses de la imposición de la cuarentena, los medios de comunicación hemos sostenido una agenda estrictamente acotada a la pandemia y -sin juicio de valor- los periodistas y productores nos hemos convertido en especialistas de encontrarle la vuelta a una noticia que se muerde la cola.
Así y todo, las estadísticas demuestran que en todo este tiempo -con la mayoría de la población en el living de su casa- no se ha incrementado el número televidentes o radioescuchas en el país, y contra los pronósticos de aquellos maniqueos que atribuyen a los medios poderes alucinógenos, las personas no estrellan sus cabezas en la parte luminosa de la caja boba y prefieren lectura, jardinería o artes culinarias.
Flujos.
Evidentemente hay un fuerte flujo de los gustos hacia las redes sociales de una gran mayoría, aunque esto forma parte de otro debate.
Así las cosas, los contenidos de los medios son más bien raquíticos y no hay una oferta seductora de los periodistas, con escasa capacidad de analizar, innovar, o trascender la agenda del virus, con el agravante que la gran mayoría debe accionar desde su casa por disposición de las direcciones de los medios, con las limitaciones que ello implica.
Exceptuando a aquellos que funcionan en Buenos Aires y que acceden a las fuentes de información de primera mano, en el interior la mayoría de los medios quedó a merced de las usinas informativas de los gobiernos que concentran las principales decisiones y se refleja el accionar de los principales funcionarios.
Con canales oficiales sobre información de contagio y poco contacto con los periodistas, la oferta a la sociedad queda muy poco original y reducida desde los medios.
Con las oficinas del Estado practicando el home office o directamente licenciadas, la información se reduce a mostrar el esfuerzo del Estado para contener el potencial brote y los avances que sólo sirven para disimular el temor oficial ante un eventual desborde del virus en los barrios de las ciudades más populosas.
Ahora bien, el hecho de cómo los organismos públicos afrontarán los efectos económicos que causa la necesaria cuarentena, es otro de los temas que los gobiernos en estos arrabales del fin del mundo prefieren, por ahora, no profundizar demasiado.
Hoy más que nunca la sociedad debe valorar a aquellos periodistas que siguen arriesgando salud y dinero para no dejar apagar una llama que nació casi con el Estado moderno. En definitiva, con los poderes del Estado en cuarentena, se pudieron revertir procesos de corrupción en la compra de alimentos o barbijos, en la Nación y CABA, gracias a que el periodismo sigue sosteniendo su noción de origen.
Como el personaje de After Life, la pérdida sigue siendo el único y principal tema, y todo se vuelve aburrido, anodino, gris y bucólico en esta profesión. Pero es natural, hoy la gran mayoría de los periodistas se enfrenta a un escenario tan complejo, que su propia supervivencia está comprometida.
Crisis.
Los medios de comunicación son unidades productivas con sentido social. En la naturaleza de su composición, su cliente no suele ser su aportante. Como en la mayoría de los deportistas, más se cotiza en dinero cuanta más alta es su representación ante un determinado público. Se trata de pequeñas y medianas empresas de escaso capital y alta capitalización humana, y en un gran porcentaje se las puede clasificar como monotributistas que apenas superan la categoría social. Por lo tanto no le serán ajenas las consecuencias que todas las Pymes están sufriendo en este contexto de Pandemia, donde se espera la desaparición de un gran número de ellas y la desocupación podría alcanzar el 25 % el mes de mayo. Que muchas de ellas estén vinculadas al proceso de producción, circulación y consumo de noticias, no deberá sorprender a nadie.
Pero hay un componente aun más dramático: el origen de los ingresos de los medios está tan o más en riesgo que los medios mismos.
El proceso de financiamiento de los medios ha mutado en las últimas décadas y se fue convirtiendo en un camino cada vez más angosto.
En los años ’80, las empresas dedicaban el 90% de sus prepuestos a los medios, especialmente a los grandes, y apenas dejaban un 10 % para marketing y promociones. Sólo una década después este flujo se había equilibrado, y aparecieron temas como logística, responsabilidad social, que se fueron agregando al marketing y la promoción, en detrimento de la publicidad en los medios tradicionales, que se ven obligados a reconvertirse, con un panorama tan aciago como preocupante.
Desde 2005 en adelante, las empresas redireccionaron sus presupuestos y los medios apenas reciben el 10 % del global que se invierte en la Argentina, con el agravante que hoy la inversión en redes sociales concentra la mayor atención de los empresarios que buscan optimizar su inversión con la mayor llegada de sus mensajes.
La caída de la publicidad privada experimentó un descenso abrupto en los últimos años, acompañando la merma en la venta y la marcada desaparición de diarios y revistas. Por su parte, los medios tecnológicos, en similares avatares, deben buscar afanosamente formatos rentables.
Ante este escenario agorero donde las nuevas tecnologías aún gatean en pañales, debió aparecer con fuerza un actor clave en el financiamiento de los medios tradicionales: los Estados.
La pandemia ha puesto a decenas de sectores en situación de quebranto: profesionales liberales, entretenimientos, cultura, diversión, deportes, restaurants, etc, etc, etc.
Sin dudas que hay que sumar al sector de medios de comunicación, que verá perder piezas de manera inapelable. En muchos casos se trata de profesionales universitarios que debieron sortear grandes dificultades para sostener su emprendimiento o ser parte de un equipo de trabajo al que se le otorga alta valoración social, pero muy baja remuneración en relación a la formación y el esfuerzo cotidiano.
El abaratamiento de ciertos costos tecnológicos, permitió que se multiplicaran decenas de experiencias artesanales, que fueron creciendo al calor la efervescencia de nuevos lenguajes y la caída de los grandes medios tradicionales, y quizá Dos Florines sea una cabal expresión de esto.
Tener un sitio web de noticias o una radio de frecuencia modulada conlleva una inversión mínima, en relación a décadas atrás. Esto ha generado, por ejemplo, que en ciudades como Paraná -que posee una facultad de alto nivel vinculada a la temática- hayan proliferado estas experiencias, y las radios FM en situación irregular o en camino a la formalización se pueden contar por más de 80. Este fue el principal motivo por el cual el gobierno de Sergio Urribarri decidió no avanzar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del gobierno de Cristina Kirchner. Su mínima aplicación hubiese implicado la drástica inhabilitación de decenas de medios de todo tipo, con un alto costo político.
Solitario y final.
El periodismo en su base ontológica y los medios de comunicación en su conformación socioeconómica atraviesan una situación terminal que aún no se materializa de manera contundente.
Se estima que cerca del 40 % de las empresas actuales de la economía no podrá volver a funcionar luego de esta crisis; y que aquellas que lo hagan tendrán serias dificultades. El mercado publicitario no será prioritario en un futuro próximo, siendo éste el principal ingreso de los medios, la inversión será definidamente insuficiente.
El Estado (los Estados) se encaminan a un colapso financiero, sin posibilidad de afrontar gastos esenciales como salarios y funcionamiento en salud, seguridad y educación.
La emisión monetaria que la pandemia demanda del país para poder afrontar los gastos de la contingencia tendrán serias consecuencias sobre los principales indicadores macroeconómicos, y la fuerte caída de la actividad económica afecta de cuajo la recaudación tributaria. Entre Ríos había dispuesto en su presupuesto para este año un monto superior a los 300 millones para el plan de comunicación anual. Cumplirlo será todo un desafío.
Los medios de comunicación ven hundirse lentamente en arenas movedizas a sus dos principales aportantes, y le devuelven una imagen de mañana. Por más pequeño que sea un medio necesita cubrir costos de alquiler, tecnología, salarios, movilidad, impuestos y servicios para el funcionamiento cotidiano.
En buen romance se puede decir que las circunstancias fueron empujando a los medios a poner todos los huevos en una sola canasta, y ahora la ven eclosionar y sienten cómo le llegan las esquirlas a sus mesas de trabajo.
Asistimos a una crisis de demanda y oferta, con alta emisión, riesgo de inflación, ausencia de crédito y la perspectiva del riesgo sanitario sin solución de continuidad cercana.
Dignos profesionales no podrán continuar su actividad, y el Estado quizá pueda pensar en una línea de asistencia para los más genuinos. Aquellos que han vivido de la discrecionalidad del funcionario de turno y la ausencia de legislación pertinente, deberán “galguearla” como cualquiera de sus pares para sobrevivir. La necesidad tiene cara de hereje, y esto impondrá un fuerte cambio cultural en la matriz futura.
Es una mala noticia. Como en cualquier actividad, se produce una especie de darwinismo profesional. Muchos salen del mercado, se fagocitan entre periodistas y medios, se concentra la información y propiedad de los medios, corriendo riesgo la libertad de prensa. Mientras tanto el Estado avanza aportando el insumo sensible para la agenda pública, siendo la casi exclusiva fuente de la información.
Los empresarios -en general, se han mantenido incólumes a esta problemática, desconociendo los riesgos que implica semejante pérdida de institucionalidad, especialmente en la provincia. Nada hace prever un cambio en estas circunstancias.
Mientras tanto, como en After life, la pérdida sigue siendo el tema sensible de la trama actual. El síntoma todavía no preocupa. El personaje principal pasea su perro para no suicidarse. El último que apague la luz.
