La marcha de la economía argentina
16/07/2020
Por Carlos Seggiario, economista
La fuerte presión que ejercieron los gobernadores sobre Alberto Fernández explica que el Gobierno nacional haya decidido extender a todo el país el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que llega a casi 9 millones de personas con un aporte de 10.000 pesos per cápita.

Se trata de casi 90.000 millones de pesos, que se financian básicamente con emisión monetaria.
El futuro de este importante subsidio (el más amplio en la historia del país) está siendo motivo de debate dentro del mismo Gobierno. Todo indica que la salida de la recesión no será simple, y que los problemas de empleo persistirán de manera significativa aun después de la salida de la cuarentena. Debido a ello está avanzando el análisis de transformar el IFE en una asistencia de carácter más permanente.

Sobre este punto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, expresó días atrás lo siguiente: “Hemos detectado que en el universo de beneficiarios del IFE hay alrededor de 3 millones de personas que difícilmente consigan trabajo luego de la pandemia. A ellos tendremos que llegar con una asistencia de carácter universal”. Todo indica que este tema, de alto impacto, tendrá un debate fuerte a nivel político y también en el marco de la misma sociedad.
Mientras tanto, hay que decir que el fuerte déficit fiscal del Gobierno argentino es sostenido básicamente con emisión. De hecho, el Banco Central (BCRA) lleva girado a la Administración Central casi un billón de pesos desde el inicio de la pandemia. Esto está explicando algún aumento en la liquidez en el sistema financiero que se traduce en un aumento muy importante en los niveles de los plazos fijos, verificado en los últimos dos meses, que de hecho aumentaron un 55% durante el primer semestre.
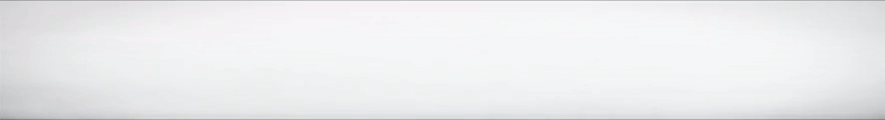
Es un hecho que, tras la salida de la cuarentena, muchos segmentos empresarios tendrán una recuperación muy lenta. La economía argentina puede terminar el año con una caída en torno al 10% del PBI, con un nivel de desocupación cercano al 15%, y con casi el 50% de la población por debajo del nivel de pobreza. Esto implica que la recuperación del sistema productivo demandará inevitablemente recursos del Estado en términos de políticas anticíclicas, no sólo durante los próximos meses sino también a lo largo de 2021, con lo cual el déficit fiscal y la emisión de dinero están garantizados también de cara al próximo año. ¡Es lo que hay!
Novedades impositivas.
Barajar y dar de nuevo. Esta parece ser la consigna que ha asumido la AFIP en relación a la nueva moratoria que ingresó al Congreso para su tratamiento la semana pasada. El nivel de incumplimientos impositivos y la caída masiva de los planes de pago, en el marco de la actual crisis, explican suficientemente la medida.
El proyecto contempla la refinanciación de las deudas tributarias, previsionales y aduaneras.
En relación a la moratoria anterior, se amplía el universo, incluyendo también a las grandes empresas y nuevos plazos. Se podrán refinanciar las deudas vencidas hasta el 30 de junio por todos los conceptos, excepto las obligaciones con obras sociales y ART. También se incluirán contribuyentes sin certificado Pyme.
Se mantendrá el plan de pagos de hasta 120 cuotas para las deudas impositivas y aduaneras, y hasta 60 en el caso de la seguridad social, para las pymes con certificado. Para el resto serán 96 y 48, de manera respectiva. La tasa inicial será de 2% mensual (24% anual), que es medio punto más baja que la que cobra al AFIP por retrasos simples (2,5%).
En enero de 2021 cambiará y se usará la Badlar del Banco Central (depósitos a plazo fijo de más de $ 1 millón) que se ubica actualmente en niveles del 29%.
Las empresas grandes que entren al plan no podrán girar dividendos por dos años, lo mismo que no podrán acceder al mercado único y libre de cambios, salvo para importar insumos. No podrán adquirir por dos años dólares para hacer operaciones financieras, algo que es muy habitual entre las grandes corporaciones.
Los beneficiarios tienen la alternativa también de compensar su deuda con saldos de libre disponibilidad que tengan como producto de reintegros o reembolsos pendientes de AFIP, o pagar todo al contado y conseguir un descuento del 15%.
La moratoria en vigencia ahora está abierta hasta el 31 de este mes y establece el primer pago el 18 de agosto. Si el Congreso aprueba los cambios, la primera cuota pasaría para el 16 de noviembre.
Mercados agropecuarios.
Un clima más benigno en los Estados Unidos explica la baja en los precios del maíz y de la soja durante los últimos días en Chicago. Los pronósticos indican lluvias en la segunda mitad de julio, lo cual es particularmente beneficioso para el maíz, que se encuentra en plena etapa de polinización. En realidad, también para la soja, aunque su etapa crítica tiene un horizonte un poco más largo. Todo parece indicar que el riesgo climático tiende a descomprimirse en la presente campaña.
Mientras tanto, para el trigo, la Bolsa de Rosario estimó una siembra en la Argentina de 6,5 millones de hectáreas, con un pronóstico de aproximadamente 18/19 millones de toneladas para la presente campaña. En este punto, hay recordar que los pronósticos tiempo atrás consideraban una cosecha en torno a los 21 millones de toneladas, número que se redujo debido a los problemas de humedad en diversas regiones productivas.
Esta revisión a la baja en la producción argentina de trigo, sumada a algunos problemas en la producción a nivel internacional, se conjugan para ofrecer un precio a diciembre y enero que resulta atractivo para la mayor parte de los productores, con valores entre 170 y 180 dólares, según el puerto de entrega.
Un dato interesante para destacar en el mercado de granos, en relación a la soja, es que la mayor parte de las operaciones se ha realizado bajo la modalidad de precio a fijar, más del 95% del total. Esto está reflejando que la mayor parte de los productores no considera adecuado el precio actual, y prefiere esperar un escenario más propicio de cara a los próximos meses, argumento bastante razonable dadas las perspectivas del comportamiento esperado a nivel de Chicago, debido a la posible recuperación de la demanda mundial.
Por el lado de la carne vacuna, algunos analistas consideran que el consumo interno se ubica actualmente en un rango en torno a los 45 kilos por habitante al año, debido a los consabidos problemas en el poder adquisitivo de millones de personas. Como hemos expresado en anteriores informes, no hay mayor expectativa en el sentido de que esto pueda mejorar en los próximos meses. La única salida por el lado de la demanda tiene que ver con la recuperación de las exportaciones, especialmente al Sudeste de Asia.
Por el lado de la oferta se espera un aumento relativo por razones estacionales durante los próximos meses, especialmente de novillitos, vaquillonas y terneros. Por otra parte, no hay que perder de vista que durante la primera mitad del año la faena de ganado vacuno aumentó un 5,9% en relación al mismo período del año pasado.
Mientras tanto, las estadísticas vinculadas al consumo interno de alimentos, en el marco de la actual pandemia, muestran que en junio, por ejemplo, aumentaron un 20% las ventas interanuales de harina de trigo, huevos, yerba y papa, y un 10% las de aceite, arroz, azúcar, caldos y tomate enlatado y fideos. En cambio bajaron fuertemente las ventas de café, fiambres, quesos, gaseosas y yogurt.
En torno a las carnes, la cuarentena continúa jugando claramente a favor del pollo, cuyo consumo anualizado ya se ubica en torno a los 50 kilos por habitante al año, una cifra récord en términos históricos. El cerdo repuntó levemente en junio, pero sólo a costa de agresivos descuentos. En ese contexto, la carne vacuna continúa perdiendo terreno en términos relativos frente al resto de las carnes. El consumo de pescado también retrocedió fuertemente.
